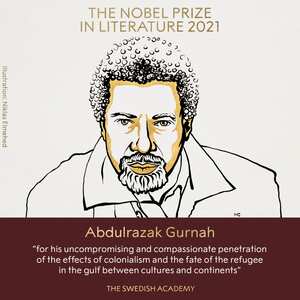Libros
Lea ‘El secreto de la estatua’, uno de los ‘Cuentos para niños de La Candelaria’ de Elisa Mújica
El libro recopila cinco relatos de episodios que se desarrollaron en en el centro histórico de Bogotá protagonizados por Miguel Antonio Caro, Gregorio Vásquez, Antonio Ricaurte, Celestino Mutis y Policarpa Salavarrieta. Con su perspectiva única y un lenguaje entretenido y sencillo, la historiadora acerca esas anécdotas históricas a niños y adultos.

El secreto de la estatua
Muy temprano, antes de meterse en el obrador donde desaparecía el tiempo y pintaba horas y horas, a Gregorio le gustaba subir a la azotea de su casa.
Era una mañana de un azul que se introducía por los poros como si flotara en el espacio. El vapor de agua que, como un espeso capuchón arropa los cerros de Santafé de Bogotá, la mayor parte del día se convertía de repente en un aire dorado y transparente, quieto y fresco. No había nada que se le comparara en ninguna parte del mundo.
Entonces Gregorio olvidaba sus años. Era de nuevo el muchacho que madrugaba a trepar a los cerros, en busca de aquellas plantas de las que los indios extraían tintes para fabricar sus mantas de algodón.
No había otros más firmes y brillantes. Una mujer, vieja como una momia que vivía en una cueva del cerro de La Peña y a la que Gregorio regalaba bizcochuelos y chocolate, le había enseñado que los colores azules y violáceos se sacan de las maticas de árnica.
Lo más leído
Para ese objeto resultaba también muy a propósito la uvilla de Bogotá, lo mismo que el espino puyón. Daban un hermoso tono morado indeleble. De la guaba lo mismo que de la cochinilla, procedía el carmín. Para los tonos sepias aprovechaba los líquenes y musgos, tan abundantes. Al tocarlos, Gregorio daba gusto no solo a sus manos sino a su alma.
Igualmente, la vieja lo había informado sobre los mejores sitios para conseguir arcillas de distintos colores y clases. A Ráquira mandaba un muchacho, a buscar tierras doradas.
Maceraba todo en una piedra instalada en el huerto de la casa. (Aún estaba allí en la época en que otro pintor, Roberto Pizano, escribió la biografía de Vásquez; a lo mejor sigue en el mismo lugar, y algún niño la encontrará, si mira bien. Será como si se apoderara de un tesoro).
Gracias a las fórmulas de la vieja india, que era sabia, Gregorio había aprendido a echar goma sobre los colores para que brillaran más. Si no hubiera sido por esa mujer que lo quería como a un hijo, Vásquez no pintaría con aquella maestría que todos le admiraban.
Los cerros santafereños no le regalaban únicamente las plantas y las tierras. Le ofrecían otro don: los venados. Cuando surgían en los bosquecillos, con sus movimientos nerviosos y ágiles, Gregorio los devoraba con los ojos. Para que nunca se escaparan, quería meterlos en sus lienzos.
En sus buenos tiempos había sido un arrogante cazador. Ayudado por sus buenos galgos y sabuesos, practicaba el ojeo, la batida y la cetrería. Portaba en su diestra un halcón dotado de la velocidad del rayo.
En la laguna de La Herrera, cerca de Santafé, a la que acudían miles de patos emigrantes, hacía con frecuencia buena provisión de aves, que entregaba a su esposa Jerónima para que los guisara.
Qué dulce, paciente, segura y maternal había sido siempre ella. Hacía las delicias de un marido fiel y rendido como Gregorio. Parecía un ángel cuando le servía de modelo para pintar a la reina de los cielos.
Pero ya hacía años que la muerte se la había llevado. El dolor lo punzaba como el primer día. Esa mañana volvió a herirlo. Los ojos se le llenaron de agua.
Dios le había concedido un consuelo en la hija de Jerónima, Feliciana. Nunca se separaba de su lado. Era el retrato vivo de su mujer, su único amor sobre la tierra. No solo tenía la misma cara de su madre, sus gestos, su sonrisa. También había heredado del padre lo más raro: el talento para pintar.
Revelaba tanta finura y delicadeza que Gregorio caía como en éxtasis al contemplarla. Esa niña había nacido para ser feliz como lo prometía su nombre. Estaría a su lado hasta el final. Sería su báculo. Le cerraría los ojos.
Feliciana representaba el premio a los esfuerzos realizados por Gregorio en su juventud, cuando a pesar de ser el más pobre y desamparado de los alumnos de los maestros Figueroa, se propuso convertirse en el mejor artista de la Nueva Granada.
Le tocó vencer obstáculos tan grandes como no poder estudiar en persona la obra de los grandes pintores que habían vivido en Europa. Tenía que contentarse con unas pocas copias mal hechas y no en colores sino en blanco y negro.
Él mismo fabricaba sus pinceles de pelo de cabra o de perro, que metía en cañones de pluma de ganso. Empleaba lienzos de tejido desigual y separado, llamados «de la tierra». Aún hoy los tejen los indios de algunas regiones.
A pesar de tantas dificultades, el número de sus cuadros ya casi llegaba al medio millar. Nunca le faltaban pedidos de los priores de los conventos y de los prelados, los nobles, los oidores de la Real Audiencia y demás funcionarios. Lo único malo consistía en que le pagaban muy poco por sus obras. Y a él le gustaba vivir bien y no medir los gastos.
Había decorado casi lujosamente su casa. Se entraba por un zaguán de piedrecillas blancas y redondas y huesecillos llamados “tabas”, sacados de los animales que iban a morir al matadero.
En la esquina occidental de la casa del maestro, ubicada frente a la iglesia de La Candelaria, habitaba una de las familias más distinguidas de Santafé, la de los Caicedo. Con frecuencia compraban lienzos al artista, para adornar su oratorio y sus salones. Pero jamás lo invitaban a sus fiestas.
Eran demasiado orgullosos y pensaban que su dinero y los muchos títulos y honores que les concedía el rey de España los hacían superiores a un simple pintor que recibía una paga. Al fin y al cabo, a Vásquez, ¿qué le importaba? Le bastaba Feliciana. Con ella no temía a la vejez ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a nada.
Ya era hora de empezar el trabajo en el obrador. No había una habitación más clara y bonita en toda la casa. Se hallaba adornada con espléndidos cortinajes, brocados de oro, sedas, terciopelos y brillantes armaduras para que las portaran los personajes de sus cuadros. Cuando terminaba de darles la última mano los lienzos se animaban. Los santos, los reyes, los profetas, las vírgenes y los ángeles invadían el obrador. No eran imágenes sino seres de carne y hueso que lo miraban y le hablaban. Gregorio se lo agradecía a su pincel. Hacía milagros.

A media mañana, Feliciana acudía sin falta a llevarle algún refrigerio y mirarlo pintar. Eran los momentos más felices de Gregorio. Su hijita adivinaba sus menores deseos y lo complacía en todo lo que tenía a su alcance. Gustosamente el padre daría la vida por Feliciana.
¿Por qué sería que en las últimas semanas parecía distraída y lejana? Su cutis había perdido el lindo color rosado. Estaba pálida. Quizás era consecuencia del cansancio. Los cuidados que prodigaba a Gregorio, unidos a las faenas del hogar, y al trabajo de pintar sus biombos y miniaturas, ejecutados con primor, sin duda la habían agotado. El padre le pediría que reposara un poco. No necesitaba afanarse tanto.
Como él ya había terminado el retrato de san Agustín, realizado por encargo del prior de La Candelaria, decidió enviárselo. Aprovecharía para ese oficio a una esclava. Así Feliciana no se ocuparía en llevarlo y podría descansar un poco.
Invariablemente almorzaba en compañía de su hija. Pero ese día, cuando apenas habían tomado dos o tres cucharadas de sopa, entró de improviso en el comedor el prior de los agustinos. Parecía bravo. Se aproximó a Vásquez y le dijo:
—Maestro: el retrato que me entregó la esclava no es el de nuestro padre san Agustín que yo le había pedido. Es el de don Femando de Caicedo, el vecino de al lado.
De una hojeada comprendió Vásquez que la tela que le mostraba el prior se debía al pincel de Feliciana. Representaba a un joven de pelo negro rizado, ojos brillantes y espeso bigote, Fernando de Caicedo. ¿Qué habría ocurrido? ¿A quién le entregaría la confundida esclava el retrato de san Agustín, que Vásquez había puesto en sus manos?
Lanzó una mirada interrogadora a su hija. Roja hasta la raíz del pelo y sin saber qué hacer, Feliciana se apretaba las manos, a punto de romper en llanto.
—¿Por qué hiciste el retrato de ese joven? —le preguntó Vásquez—. ¿Por qué no me informaste nada?
Feliciana no fue capaz de contestarle la verdad. Desde hacía mucho amaba a Fernando. Aprovechó la orden dada por Vásquez a la esclava, para pedir a esta que buscara a su novio y le entregara el retrato pintado por ella. Pero la servidora cambió las telas y colocó en las manos del uno lo que pertenecía al otro.
Lo peor ocurrió cuando el padre se enteró de que Feliciana esperaba un hijo muy pronto. Si las cosas hubieran sido distintas, nada habría alegrado más al viejo: un nietecillo, un heredero que corriera por los cuartos de la vieja casa como si los llenara de luz. Un fruto de su querida Feliciana.
Pero la familia Caicedo no aceptaría nunca que don Fernando se casara con la hija de un simple pintor. Según ellos, Gregorio Vásquez Arce y Ceballos no valía nada. No tenía un título ni era millonario. Cuando nacía en España un heredero del trono, la Real Audiencia no nombraba alférez mayor a Vásquez, para que echara al pueblo montones de monedas. A los que nombraba era a los Caicedo.
Por ningún motivo darían el sí. Las pocas veces que Gregorio entraba a la casa vecina lo hacía con el objeto de obedecer una orden. Los dueños lo recibían como a un servidor, nunca un igual. No lo invitaban a comer y ni siquiera a sentarse. A esa gente no le importaba que los jóvenes se amaran.
Vásquez sintió que la sangre se le subía a la cabeza. En un ataque de rabia gritó a Feliciana que no quería volver a verla y que se marchara de la casa.
Como si un artista desconocido le hubiera pintado la muerte en la cara, la muchacha salió sin entender qué pasaba. Humildemente posó sus pies en el zaguán de tabas de ternero y piedrecitas blancas y redondas recogidas en el río. Jamás volvería a cruzarlo.
El viejo se quedó solo, llorando su pena. Tembloroso y pegado a las paredes para sostenerse porque ya casi no podía andar, entró una mañana por última vez en su obrador. Parecía una cueva abandonada y cubierta de telarañas.

Con mano temblorosa cogió el pincel y trazó de memoria en el lienzo un rostro de mujer. Era el de su Jerónima a la vez que el de su Feliciana, unidas las dos con la reina de los ángeles. Entonces se repitió lo que allí había ocurrido tantas veces. Las imágenes se convirtieron en personas de verdad. Apareció en toda su gloria la Virgen María, rodeada de pequeños querubines y llevando de la mano a Jerónima y a Feliciana. Las tres cerraron los ojos del hombre que las había amado tanto.
La misma esclava que en un tiempo ya lejano trastocó el destino de los dos retratos, corrió al convento de los agustinos a pedir que dispusieran la iglesia para efectuar un entierro. Por eso no alcanzó a oír estas palabras, pronunciadas por un angelito de los que acompañaban a la Virgen:
—La casa de los Caicedo está condenada. No quedará de ella piedra sobre piedra. Al cabo de los años nadie sabrá cómo era. En el preciso sitio donde está ahora la sala a la que le prohibieron la entrada al gran artista santafereño Gregorio Vásquez Arce y Ceballos, orgullo de su ciudad y de su raza, se elevará una estatua. Así quedará demostrado que el talento y la constancia valen más que el dinero y los títulos heredados.
Respiró fuerte para descansar porque no tenía costumbre de hablar mucho. (Los ángeles se entienden entre sí sin necesidad de pronunciar palabra). Pero agregó en seguida: —Hay también un castigo para el padre que no tuvo piedad de su hija. El espíritu de Gregorio Vásquez quedará enclaustrado en el bronce de su estatua. Ahí seguirá hasta que venga una anciana y les cuente esta historia a los niños.