Política
Exfiscal general dijo que proyecto que legaliza la paz total “es maloliente” y “empezó a descomponerse”; recomendó volver al glifosato
El exfiscal Néstor Humberto Martínez fue el ministro de Justicia en el gobierno de Ernesto Samper, cuando Estados Unidos descertificó a Colombia. Recordó en SEMANA detalles inéditos de ese espinoso momento y afirmó que “la paz total de Petro es sinónimo de terrorismo total”.

SEMANA: ¿Cómo recibió en 1996 la noticia de la descertificación de Estados Unidos a Colombia cuando era ministro de Justicia?
Néstor Humberto Martínez (N. M.): En ese momento no hubo muchas sorpresas, porque la descertificación, además de ser un proceso de valoración de la política antidrogas de cada país, es un proceso esencialmente político. Y en ese momento las relaciones políticas entre Estados Unidos y Colombia habían escalado a niveles preocupantes. Diría que en el fondo, la política antidrogas en el gobierno no era una preocupación profunda, entre otras cosas porque la agenda que se desarrolló desde el comienzo del gobierno, en cabeza del Ministerio de Justicia, y con la cooperación y coordinación con la Fiscalía de Alfonso Valdivieso, mostró que Colombia había recuperado la iniciativa en aspectos muy sensibles: se restableció la extradición, se tipificó por primera vez el lavado de activos, porque no era un delito en Colombia, se reguló la extinción de dominio y hubo un trabajo muy articulado en materia de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. No fue un tema pacífico. Recuerdo que en el gobierno Samper había palos en la rueda.
SEMANA: ¿Cuáles?
N. M.: En el Ministerio de Medio Ambiente, en cabeza de Cecilia López, se empezó a exigir planes de manejo ambiental que hacían prácticamente imposible la fumigación de cultivos ilícitos. Dada la acción que impusimos desde el Consejo Nacional de Estupefacientes, empezaron a surgir los famosos paros cocaleros. Recordará el primero en Caquetá, que produjo una movilización muy compleja que fue negociada por el ministro del Interior, Horacio Serpa, quien acordó con los campesinos que no se fumigarían los pequeños cultivos y eso hizo necesario que, en común acuerdo con el fiscal Valdivieso, citáramos a un consejo nacional de estupefacientes y manifestamos que los cultivos grandes o pequeños tenían que ser objeto de fumigación y la política se estableció de esa manera. Y no hubo lugar al ‘pitufeo’, es decir, habilitar la tesis de que los pequeños cultivos tienen un régimen de inmunidad que facilita que los narcotraficantes industriales utilicen a pequeños campesinos o cultivos para desarrollar su actividad. Conclusión: había una política antidrogas muy fuerte, pero en el plano político, el diálogo entre los dos países había llegado a su nivel más bajo. La situación era muy crítica.

SEMANA: ¿De qué nivel?
N. M.: Al entonces embajador de Colombia en Estados Unidos no lo recibían los secretarios de Estado y Carlos Lleras de la Fuente llegó a pedir de manera pública que los ministros de Colombia no recibieran al entonces embajador Myles Frechette. Eso generó unas crisis muy profundas. En algún momento, el gobierno americano pidió que Horacio Serpa no fuera el encargado de los asuntos presidenciales ante una eventual licencia del presidente Ernesto Samper. El diálogo interinstitucional se llevaba con la fiscalía de Alfonso Valdivieso, el general Rosso José Serrano, entonces director de la Policía, y del ministro de Justicia, que era yo. Éramos los únicos que teníamos contacto con los funcionarios de Estados Unidos. La situación era tan compleja que el grupo de los cacaos —los empresarios más importantes de Colombia— padecieron lo que estaba sucediendo. Cuando Julio Mario Santo Domingo llegaba en su avión privado a Estados Unidos, era objeto de un raqueteo inusual. Eso lo llevó a cambiar su residencia de New York a París.

SEMANA: ¿Colombia merecía esa descertificación por parte de Estados Unidos?
N. M.: En cuanto a la lucha antidrogas, evidentemente, no, porque veníamos de enfrentar al Cártel de Medellín, se estaba enfrentando al Cartel de Cali, había una política antidrogas, pero el terreno de la desconfianza política prevaleció en la imposición de esas sanciones. Es exactamente la misma situación que hoy puede estar ocurriendo y es que la relación política del gobierno de Gustavo Petro y Donald Trump es muy tensa, muy difícil, de amplia desconfianza. Y, a diferencia de lo que ocurrió en los años 90, Ernesto Samper no desafiaba a las instituciones americanas, el presidente Petro permanentemente anda en esa política de desafío. Frente al Cartel de los Soles, en Venezuela, Petro se ha alineado del lado de Nicolás Maduro, en contra de Estados Unidos. Además, la política internacional está mucho más afincada en construir relaciones con los países llamados del Eje del Mal y no con Estados Unidos. Adicionalmente, la política antidroga está con matrícula condicional.
SEMANA: ¿Por qué?
N. M:. Estamos atravesando por un boom cocalero enorme, Colombia tiene de lejos más de 300.000 hectáreas de coca. Y la cooperación judicial, que siempre se mantuvo y fue muy buena, se ha deteriorado. Recordará que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, la primera declaración que entregó fue en relación con la suspensión de los procesos de extradición para favorecer la paz total del gobierno del cambio. Eso es un desafío enorme a la política de cooperación con los Estados Unidos que ha mantenido Colombia. Y son muchos los casos en los que el gobierno Petro ha suspendido las extradiciones. Ese será un tema que gravitará en el centro de la discusión y del problema de la descertificación que creo que se viene. Por ejemplo, cuando suspendieron la extradición de alias Araña, la del Mocho Olmedo, del Frente 33 de las FARC, la de alias HH de Comuneros del Sur. Y hay que recordar el caso de Calarcá Córdoba, de las disidencias, quien después de ser capturado fue liberado por el gobierno Petro. Eso muestra que la política contra los jefes de los carteles aliados con la guerrilla en Colombia ha caído en su punto más bajo.
SEMANA: ¿Cómo es la relación entre la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos?
N. M.: Creo que debe seguir siendo buena. Sin embargo, se han expedido leyes que afectan la actuación del aparato de justicia. Déjeme decirle que la ley de la paz total establece por primera vez que se suspenderán las órdenes de captura con fines de extradición cuando se trate de personas que se desmovilicen o contra jefes negociadores de la paz total. Eso, en la práctica, ha llevado a ese mecanismo de cooperación internacional.
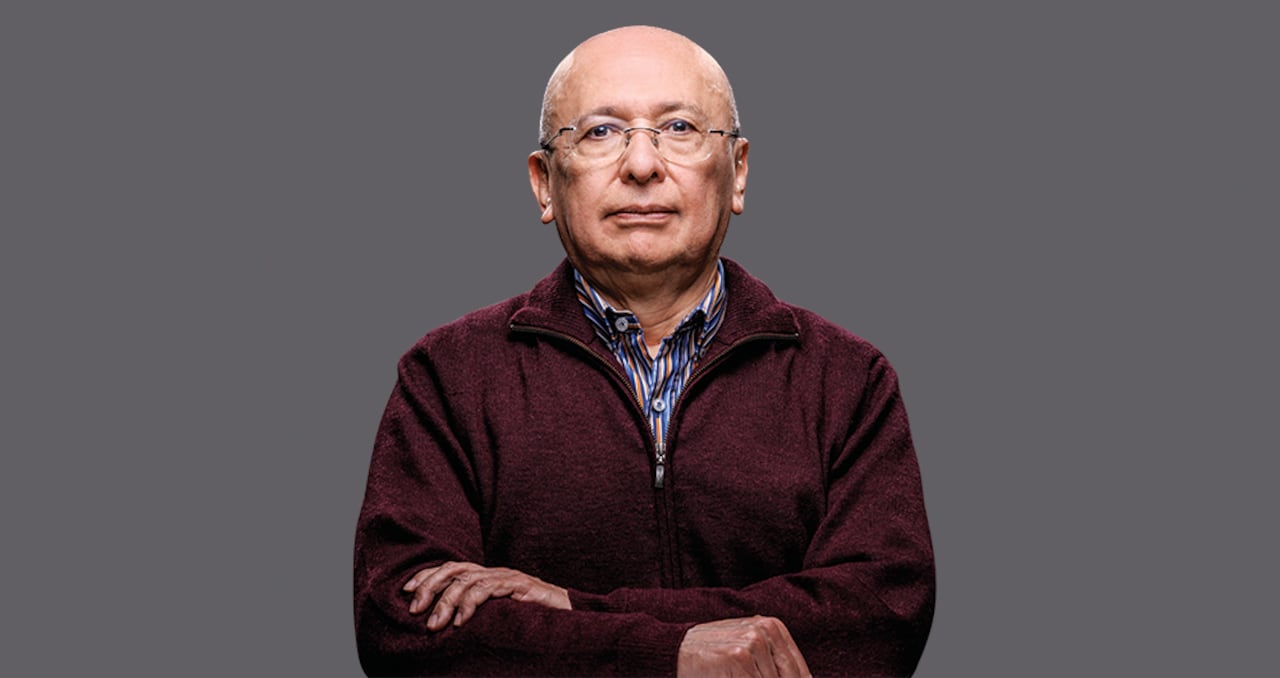
SEMANA: Los gobiernos de Ernesto Samper y de Gustavo Petro se parecen. Al menos, tienen los mismos ruidos: descertificación de Estados Unidos y financiación irregular de la campaña…
N. M: Sí, pero a diferencia de lo que ocurría en el gobierno de Ernesto Samper, había confianza institucional del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, una relación muy importante con la Fiscalía, una muy fluida con el Ministerio de Justicia, en mi cabeza, una relación magnífica con la Policía. Si usted mira hoy, esa relación interinstitucional no existe. Desde el Ministerio de Justicia lo que se ha hecho es confrontar la política tradicional de cooperación judicial de Estados Unidos, el propio jefe de Estado confronta a Donald Trump, tiene una controversia con sus políticas internacionales (Gaza, Israel), de tal manera que lo político sigue siendo más complejo que el tema de las drogas actualmente. Aunque hoy la política antidrogas ha llegado a una situación, realmente, caótica.
SEMANA: ¿Colombia debe volver al glifosato y la fumigación aérea, como lo propuso recientemente Gustavo Petro?
N. M.: Esas son patadas de ahogado. Este gobierno nunca ha estado de acuerdo con la erradicación de cultivos ilícitos.

SEMANA: ¿Pero la solución es la fumigación aérea con glifosato?
N. M.: En mi sentido, sí, siempre he defendido la erradicación, como fiscal general lo hice, asistí a las audiencias en la Corte Constitucional, demostré que los períodos más importantes de lucha contra los cultivos ilícitos estuvieron vinculados o asociados a actividades de erradicación en las que hubo uso de glifosato. Y contrario a toda la discusión que se ha dado, de que el glifosato sirve estacionalmente, los cultivos siguen creciendo, ellos siguen creciendo cuando no hay una política de erradicación estructural por parte del Estado.
SEMANA: ¿Cuándo empezaron a salirse de control los cultivos ilícitos? ¿En el gobierno de Juan Manuel Santos?
N. M.: Definitivamente, sí, el propio expresidente Juan Manuel Santos lo reconoció, dijo que, tal vez, ese era un lunar del acuerdo de paz, el Capítulo Cuarto del acuerdo no se cumplió y recordará que parte de las confrontaciones que hubo en su momento fue demostrar que algún sector de la guerrilla desmovilizada continuaba en el negocio del narcotráfico, como lo reconoce en el indictment del Cartel de los Soles, donde se dice por parte de la justicia norteamericana que entre 1999 y 2020, cuatro años después de la firma del acuerdo de paz, comandantes desmovilizados interactuaban con el gobierno venezolano para traficar droga hacia Estados Unidos.
SEMANA: ¿Cómo ve hoy la paz total de Gustavo Petro?
N. M.: La paz total es sinónimo de terrorismo total; en eso ha quedado convertida esa política del Estado.
SEMANA: ¿No le ve pies ni cabeza a la política de paz total?
N. M.: No, desafortunadamente el proceso de negociación fue mal concebido. La paz es un anhelo de todos los colombianos, pero requiere un rigor conceptual, disciplina y requiere un Estado que no capitule y no se entregue. No nos habíamos sentado a la mesa, no se habían definido temáticas de negociación y ya el Estado había entregado prácticamente todo: los territorios, las zonas para los cultivos ilícitos, suspendió la extradición. Lo que tenían que ganar en una negociación ya lo habían obtenido los grupos irregulares antes de llegar a una negociación con el Estado. La paz total es un fracaso estruendoso que nos ha llevado a vivir los niveles de violencia que hoy estamos viviendo en Colombia.
SEMANA: El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó en el Congreso un proyecto para darle un marco jurídico a la paz total. ¿Cómo ve la iniciativa?
N. M.: Eso no ha pasado de ser un anuncio, hará agua en el Congreso de la República y creo que sus días están contados. Es un proyecto ya maloliente, que, como los cadáveres, empieza a descomponerse y requiere de acciones de salud pública para enterrarlo a tiempo.
SEMANA: ¿Qué opinión le merece el tarimazo de Gustavo Petro frente a los jefes de las estructuras criminales más temidas en Medellín?
N. M.: Es otro de los actos de la política del Gobierno que pone muy en duda que el Estado, en cabeza de Gustavo Petro, esté dispuesto a enfrentar a los grupos delincuenciales. Muy mal mensaje interno y, por supuesto, en la política internacional. Esté seguro que en Washington están analizando estos actos en el proceso de certificar o no a Colombia.
SEMANA: La Fiscalía ha otorgado varios permisos a gestores de paz, guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC que se han burlado…
N. M.: Esos permisos los da el Inpec, no la Fiscalía. Hay que reconocer que en esta administración de la Fiscalía y en la pasada han terminado suspendiendo o revocando las suspensiones de órdenes de captura contra malandrines que siguen delinquiendo y que en nombre de la paz pretenden adquirir una inmunidad judicial que la sociedad colombiana no está dispuesta a tolerar.

SEMANA: ¿Cómo ve a la fiscal Luz Adriana Camargo?
N. M.: Tiene unos grandes retos, creo que está dando resultados concretos en temas muy sensibles. Los procesos más complejos, que tienen que ver con Nicolás Petro, el hijo del presidente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, son procesos que se mueven, hay resultados, imputaciones, empieza a haber condenas, todo al ritmo necesario para que no vayan a sufrir ningún descalabro judicial.
SEMANA: ¿Ve a la fiscal Luz Adriana Camargo entregada al gobierno Petro?
N. M.: Todo lo contrario, mantiene unos niveles de autonomía que son los propios de la Justicia. La gente quisiera que los procesos fueran a mayor velocidad. Si se hace el escrutinio de lo que se está haciendo y los resultados, hasta en el caso del hijo de Gustavo Petro y Marelbys Meza, hay actuaciones.

SEMANA: ¿Cómo vio el hecho de que el ministro Eduardo Montealegre sea víctima en el proceso contra Álvaro Uribe y siga de ministro de Justicia?
N. M.: El caso político-judicial más sonoro que conoce el país, de alguna manera, demuestra que hay un conflicto de interés, pero esos temas en el actual gobierno no tienen ninguna relevancia.
SEMANA: ¿En qué cree que terminará el caso Uribe?
N. M.: Ese caso se ha tomado mucho tiempo, hay que dejar que la justicia fluya, hay unos niveles de ideologización muy grandes para examinar el caso, pero los procesos judiciales se mueven a través de las pruebas. Y yo creo que el país aún está esperando una prueba reina sobre la responsabilidad del presidente Uribe. No aparece y será determinante en las decisiones que vengan, tanto en la segunda instancia como en la casación.
